Historia regional y diversidad territorial protagonizan diálogo académico
El coloquio organizado por el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, reunió a tres destacados investigadores que reflexionaron sobre cómo la geografía, la desigualdad y la historiografía regional permiten comprender mejor el pasado y el presente del país.

Con el propósito de repensar a Colombia desde sus múltiples realidades territoriales, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe organizó el coloquio "Colombia, Región e Historia" para resaltar la importancia de la historia regional y entender el pasado, el presente y dar una mirada al futuro del país.
El evento tuvo lugar en la Biblioteca Karl C. Parrish Jr. y contó con la participación de tres expertos: Adolfo Meisel Roca, rector de Uninorte y economista con una amplia trayectoria en estudios sobre desigualdad regional; Armando Martínez Garnica, doctor en Historia y actual presidente de la Academia Colombiana de Historia; y Roberto Luis Jaramillo, magíster en Historia y profesor jubilado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. A través de sus intervenciones, se exploraron las dinámicas geográficas, económicas, políticas y culturales que han marcado el desarrollo regional de Colombia desde una perspectiva de larga duración.
El rector Adolfo Meisel abrió el diálogo subrayando que Colombia debe entenderse como una suma de regiones históricamente consolidadas. Recordó que, durante buena parte del siglo XIX, ciudades como Cartagena, Popayán y Bogotá tenían tamaños poblacionales y niveles de ingresos comparables, en contraste con el actual centralismo económico concentrado en la capital. “Bogotá y Cundinamarca hoy generan cerca del 30 % del PIB nacional, mientras que la Costa Caribe, con el 21 % de la población, apenas alcanza el 15 %”, puntualizó.
Meisel también cuestionó los enfoques económicos actuales que minimizan la geografía como factor explicativo del desarrollo. “Autores como Acemoğlu y Robinson hablan de instituciones, pero omiten la geografía como variable directa. En Colombia, donde la comunicación entre regiones ha sido históricamente deficiente, la geografía ha sido destino”, afirmó, subrayando que el trazado montañoso del país, la falta de infraestructura y la dificultad de conexión entre zonas han moldeado profundamente las dinámicas económicas y sociales.

Por su parte, el historiador Armando Martínez Garnica aportó una mirada filológica e historiográfica al concepto de región, diferenciando entre los términos “país” y “región” desde su origen etimológico. Según Martínez, mientras “país” evoca una comunidad anclada en su tierra (del latín pagus), “región” implica un territorio regido por una autoridad (derivado de regere, gobernar).
“En el siglo XVIII, cuando un cartagenero estudiaba en Santa Fe y se despedía decía: ‘me voy para mi país’. Esa noción local seguía viva. La región es, en cambio, una invención del poder, una reorganización política del territorio”, explicó. Martínez Garnica destacó que, ya en tiempos coloniales, los funcionarios de la Corona reconocían diferencias estructurales entre las provincias. “El país del Socorro y el archipiélago de Providencia eran completamente distintos: uno campesino y artesanal, el otro esclavista y caribeño, articulado con Jamaica. Pero ambos formaron parte del mismo proyecto nacional en 1822”, ejemplificó.
Desde una mirada crítica y autoconfesional, el profesor Roberto Luis Jaramillo abordó la historiografía regional, denunciando el sesgo de estudios que han privilegiado una visión ensimismada de regiones como Antioquia. “Nos mirábamos el ombligo. Durante años hicimos simposios sobre Antioquia sin mirar al país. Nos creímos raza superior. Pero éramos cerrados”, afirmó con ironía.
Jaramillo insistió en que los estudios regionales deben integrar tres dimensiones: el tiempo, el espacio y el cambio. Criticó que muchos historiadores antioqueños del siglo XIX se enfocaran únicamente en la temporalidad, sin considerar cómo el territorio y sus transformaciones afectan los procesos sociales. “Los conquistadores sabían más de regiones que muchos académicos del siglo XX. Observaban el paisaje, la gente, las diferencias. Tenían una noción clara de que un valle no era igual a otro”, sostuvo.
Para Jaramillo, ignorar la diversidad geográfica y cultural de los territorios lleva a interpretaciones reduccionistas de la historia, que no explican por qué ciertas regiones prosperaron, otras se aislaron o por qué aún hoy hay brechas estructurales tan marcadas. “Recuperar esa mirada integral es esencial para construir una historia que dialogue con la realidad del país”, concluyó.
A modo de conclusión, los panelistas coincidieron en que hacer historia regional no es un acto nostálgico o localista, sino una tarea crítica y fundamental para construir un país más justo y conectado. Desde los archivos hasta los helicópteros del Ejército, las anécdotas compartidas ilustraron los desafíos de gobernabilidad, conectividad y representación que persisten en muchas zonas del país.
Más noticias

May 05, 2025
Histórico

May 05, 2025
Histórico

May 05, 2025
Histórico

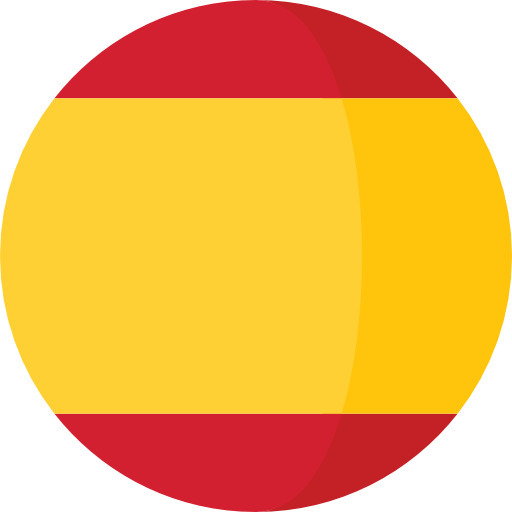 español
español inglés
inglés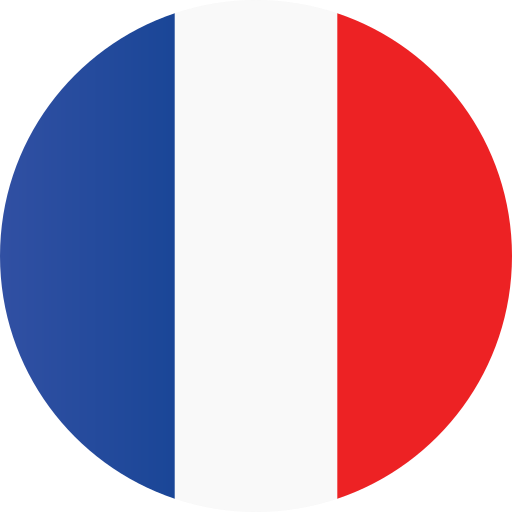 francés
francés alemán
alemán